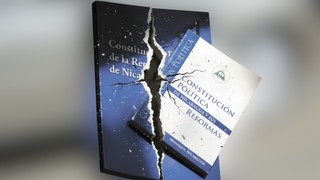Femicidios sin fronteras, la violencia machista contra las nicaragüenses
Gissel Reyes Carvajal era una mujer de 38 años, madre de siete hijos, todos menores de edad. Habitaba en Amakita, una comunidad rural de Ayapal, una microrregión perteneciente al municipio de San José de Bocay en lo profundo de las montañas jinoteganas en el norte de Nicaragua.
Su vida se apagó el pasado 11 de noviembre, un día después de recibir una brutal golpiza por parte de su compañero de vida Óscar Danilo Granados, quien en estado de ebriedad la agredió con saña con un objeto contundente luego de una discusión.
De acuerdo a los vecinos, Granados golpeaba frecuentemente a Gissel. Pero cerca del mediodía del 10 de noviembre fue la última vez que lo hizo. Su humanidad no resistió la cruel paliza. Luego de más de 28 horas de agonía, Gissel sucumbió casi a la vez que el sol se ocultaba detrás de las espesas montañas en el poniente ayapaleño.
Solo siete días antes, el 4 de noviembre, a más de 8,000 kilómetros de distancia, y al otro lado del Océano Atlántico, El Periódico de Aragón, informaba: “Zaragoza ha despertado este martes con un terrible asesinato machista. Eugenia Mercedes G. C., una mujer nicaragüense de 49 años de edad, ha sido asesinada con un arma blanca a manos de su pareja”.
Se trataba de Eugenia Mercedes Guevara Carrión, originaria del municipio de El Viejo, Chinandega, radicada en Zaragoza, España, quien fue apuñalada por Abel Martínez de 62 años, su conyugue, un hombre de origen cubano, quien tras cometer el crimen ingirió amoníaco con la intención de suicidarse.
Tal como ocurrió con Gissel en Ayapal, los vecinos de Eugenia en Zaragoza, relataron que el maltrato de Abel hacia Eugenia era frecuente. “Abel M. E. había convertido la vida de Eugenia en un infierno, con discusiones frecuentes y un trato más que vejatorio hacia quien era su pareja sentimental desde hacía poco más de un año” relata el periódico aragonés.
La violencia machista extrema como la que sufrieron Gissel y Eugenia, no distingue fronteras, tampoco procedencia o clase social. Ocurre tanto en la ruralidad de las montañas jinoteganas en Nicaragua, como en los grandes y modernos centros urbanos, como la ciudad de Zaragoza en España.
El más reciente femicidio de una nicaragüense ocurrido en el exterior, Belkis Scarleth Molina de 35 años, fue asesinada el 16 de noviembre en Costa Rica por un hombre de apellidos Burgos Castillo, también nicaragüense. De acuerdo al reporte de medios de comunicación, dos hijos de Molina quedan ahora en la orfandad.
Cifras de 2025 cercanas a las del año pasado
Según el reporte más reciente del Observatorio Voces de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), dado a conocer este 25 de noviembre, en ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, entre el 1 de enero y el 24 noviembre de este año, 72 mujeres nicaragüenses han sido víctimas fatales de la violencia de género. 51 de esto femicidios fueron cometidos en Nicaragua, 21 mujeres habrían sido asesinadas fuera de las fronteras de la tierra que las vio nacer. Los países donde han asesinado a las migrantes nicaragüenses son Costa Rica, Estados Unidos, España, Guatemala y El Salvador.
Entre el total de femicidios en lo que va del año, se reportan que diez de las víctimas eran jóvenes entre 18 y 22 años, a las que también se suman dos menores de edad, una niña y una adolescente, señala la Articulación Feminista de Nicaragua (AFN), en un comunicado.
Otro dato que resalta la AFN, es que dos de los femicidios ocurrieron en las instalaciones del Ejército, “lo que confirma la desprotección de las mujeres en los espacios privados o públicos” señala la organización feminista.
La cifra de femicidios entre enero y noviembre de este año es bastante similar a las ocurridas el año pasado en el mismo periodo. El Observatorio de CDD, en su informe presentado el 25 de noviembre de 2024, documentó 76 femicidios, de los que 57 ocurrieron en Nicaragua y 19 en el extranjero. Es decir, este año hubo seis asesinatos menos en Nicaragua pero dos más en el exterior.
Casi siete femicidios por mes en promedio
El primer femicidio del año registrado mediáticamente en Nicaragua ocurrió el 12 de enero en un barrio de Managua. Sara Arias Padilla de 30 años, fue asesinada por su compañero Erick Hurtado de 67. Tras cometer el crimen Hurtado se quitó la vida. Tres femicidios más ocurrieron durante ese mes. Uno en Managua, otro en Ocotal, Nueva Segovia y el tercero en El Cúa, Jinotega.
Entre enero y noviembre ocurrieron un promedio de 6.5 femicidios por mes. Los meses con mayor incidencia fueron mayo, junio y septiembre.

Niños y niñas en la orfandad: las víctimas colaterales invisibilizadas
El observatorio Voces en su reporte de monitoreo sobre la violencia machista y los femicidios registra que 41 de las 72 mujeres asesinadas, tenían hijos menores de edad a sus cargos. En total, según el reporte, son 88 niños, niñas y adolescentes que quedan en la orfandad.
Unicef advierte en un reciente informe que los efectos en la niñez y adolescencia, cuyas madres son víctimas de femicidio son devastadores al trastocar todos los ámbitos de su vida y dejarlos en mayor situación de vulnerabilidad.
Expertos advierten que los femicidios marcan a la niñez sobreviviente con traumas severos y estrés postraumático, condiciones que se suman a la trayectoria de violencia que posiblemente vivieron antes de que ocurriera el desenlace fatal.
Entre las consecuencias adversas que enfrenta la niñez sobreviviente de femicidio Unicef menciona que muchos de estos no reciben la atención adecuada en materia de salud mental, algunos terminan abandonan la escuela o son separados de sus hermanos, otra situación compleja es la manutención y el cuidado, la que se torna más difícil cuando quedan al cuidado de abuelas que tienen mayor edad. En algunos casos, los adolescentes terminan recurriendo al consumo de sustancias psicoactivas.
No obstante, el drama de la niñez cuyas madres fueron víctimas de femicidio queda relegado o invisibilizado, primero porque los medios de comunicación generalmente se centran en resaltar el hecho sangriento en el que se le privó de la vida a una mujer. Por otro lado las instituciones del Estado cuya misión es la protección infantil carecen de políticas y estrategias efectivas para el abordaje integral en cuanto a la atención de estos niños, niñas y adolescentes, de manera que se les de acompañamiento y seguimiento para reconstruir sus vidas.
Nicaragua sin políticas de Estado efectivas y con datos maquillados
Pero más allá de las estadísticas, el drama de las muertes por violencia de género debe ser abordado como un problema estructural y sistémico que atraviesa varias dimensiones de la cotidianidad de las familias nicaragüenses, de las instituciones que están llamadas a la protección de la vida de las mujeres y de la sociedad en general.
De acuerdo a especialistas en el tema, este flagelo constituye también un problema de salud mental acrecentado por el colapso institucional y la falta de políticas y estrategias estatales efectivas, a lo que se suman factores del contexto sociopolítico y sus consecuencias, entre estas la represión y las migraciones. Paralelamente feministas advierten de un marcado retroceso en los derechos de las mujeres que ya habían sido conquistados.
Maryorit Guevara, periodista feminista y directora de la plataforma informativa La Lupa, especializada en el abordaje de la violencia de género, lamenta que a lo largo de los últimos 15 años en Nicaragua, no ha habido una política de Estado que dé prioridad al tema de la violencia de género y los femicidios.
Afirma que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se vanagloria diciendo que Nicaragua es uno de los mejores países para las mujeres, pero que dicha retórica se fundamenta en el “maquillaje” de datos que las mismas instituciones del régimen hacen para presentar esa falsa realidad.
Guevara reconoce que lo que sí se cumple, es la distribución de 50 y 50 por ciento de hombres y mujeres en los puestos púbicos, sin embargo, la mayoría de las mujeres que ocupan estos puestos no tienen poder de decisión.
En la misma vía, la periodista señala que el hecho de que el 50 por ciento de los puestos estén siendo ocupados por mujeres, no significa que estas tengan mayor seguridad o en que haya estrategias o políticas públicas que protejan su vida frente a la violencia machista, “al contrario, la dictadura se ha encargado en los últimos años de liberar a reos comunes que habían sido procesados y se había demostrado su culpabilidad por cometer feminicidio o violencia sexual y han sido liberados para ser utilizados políticamente como policías voluntarios que andan reprimiendo y vigilando a la ciudadanía en general” afirma.
Comisarías de la Mujer, otra falacia del régimen
La comunicadora feminista también ve la reapertura de las Comisarías de la Mujer como parte de la propaganda del régimen, porque a su criterio, estas permanecen inoperantes. “hablamos de más de 400 Comisarías de la Mujer que han recién sido reinauguradas, pero estas comisarías no están funcionando para prevenir la violencia, no hay un trabajo preventivo” asegura.
Por otro lado señala como un agravante, el discurso de Rosario Murillo en relación al restablecimiento de las relaciones rotas de parejas, como una forma de cuidar el vínculo familiar. “Ella (Murillo) pone lo que está sucediendo dentro del hogar como algo angelical, pero lo que realmente está buscando es el silencio de las mujeres” advierte Guevara.
Cierre de organizaciones las pone en mayor desprotección
En efecto, tal como lo expresa Guevara, las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, procuraban un abordaje integral en torno a la violencia machista, el que abarcaba desde la prevención, la denuncia, la asesoría legal, hasta el apoyo psicosocial de las víctimas, sin embargo el cierre de estas organizaciones por parte de la dictadura dejó en un estado de mayor vulnerabilidad a las mujeres, las que ante la falta de respuesta efectiva por parte del Estado acudían a buscar respaldo en las instancias de sociedad civil que trabajaban en su defensa.
El Movimiento Feminista de Nicaragua, en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres, desde el exilio vuelve a hacer eco de esta deleznable decisión del régimen: “Más de 350 organizaciones han visto cancelada su legalidad, confiscados sus bienes y prohibida su labor en defensa de los derechos de las mujeres, en particular el derecho a vivir libres de toda forma de violencia”.
Asimismo lamenta que como consecuencia, las miles de mujeres que continúan siendo víctima de la violencia machista en Nicaragua, ya no pueden buscar apoyo en las organizaciones feministas que por años las acompañaron en sus denuncias y en su recuperación psicosocial.
Mujeres nicaragüenses tampoco están seguras en el exterior
El incremento de los casos de violencia y femicidios contra mujeres nicaragüense que han migrado, deja en evidencia que las mujeres no están a salvo en ningún lugar. En lo que va del año, según reportes de medios de comunicación, al menos 9 mujeres nicaragüenses han sido asesinadas por hombres en el extranjero, los principales escenarios han sido Costa Rica, Estados Unidos y España.
“Tristemente la realidad que vivimos las mujeres es súper dura y súper cruel” lamenta Guevara. La comunicadora feminista refiere que, de acuerdo a las estadísticas, en Nicaragua el principal sitio de riesgo para las mujeres son sus propias casas y el principal agresor su pareja, pero en relación a la violencia que sufren fuera de las fronteras nacionales advierte que “cuando las mujeres están fuera del país, todas las desigualdades que enfrentan en su propio país se duplican”.
En ese sentido asegura que en el exterior es más difícil para las mujeres enfrentar la violencia de género, primero porque no tienen una red de apoyo familiar, muchas veces no tienen documentación y al no tener papeles en regla, tampoco tienen acceso a un trabajo con contrato, y en el caso de España por ejemplo, donde Guevara radica y trabaja con mujeres víctimas de la violencia machista, al no tener un contrato de trabajo nadie les alquila un piso o apartamento donde puedan irse a vivir lejos de su agresor. “Entonces las mujeres tienen que soportar a esos hombres en esos pisos, porque tienen hijos y porque también necesitan un lugar donde vivir y no van a ir a andar en situación de calle” afirma.
A lo anterior, según Guevara se suma un discurso generalizado alrededor de la migración como un enemigo común, tanto en Costa Rica, España y Estados Unidos, que son los países donde está la mayor población migrante nicaragüense.
La periodista agrega que ante tal situación, una mujer migrante que sufre violencia y no tiene documentación, no se atreve a ir a una comisaría o un puesto policial a interponer denuncia por el temor a ser deportada. “Entonces, todas estas vulnerabilidades, hacen que las mujeres no busquen la ayuda que necesitan a la hora de estar sufriendo violencia” asevera.
Guevara también refiere que muchas mujeres en el exilio en sus procesos migratorios están muy solas, y más solas aun las que trabajan en el hogar y en los cuidados, porque hacen un trabajo de internas.
“Pero no solo están solas, están sometidas a una violencia diaria en el que su contratante, que en la gran mayoría tienen una postura racista, les está negando sus derechos en relación a contratos y pagos justos, eso hace más difícil la situación” explica Guevara, quien a la vez agrega: “eso hace que te vinculés a un hombre que te puede decir dos, tres promesas y que, claro, estás con una necesidad de escapar de ese sitio, te vayas con él, y ese hombre después es tu posible agresor”.
Machismo institucionalizado, otra traba para las mujeres migrantes
Para Guevara las mujeres migrantes viven en una especie de estado de sitio permanente. “Siempre estamos en riesgo y todas lo sabemos; nosotras que somos mujeres lo hemos vivido al cambiarnos de acera, por ejemplo, cuando vamos en la calle porque vemos un grupo de hombres que nos genera cierto temor y sentimos que estamos en riesgo” afirma.
Considera que ante esa sensación de inseguridad el rol de la sociedad y el Estado alrededor del trabajo con las mujeres migrantes es fundamental en cualquier país de acogida.
En ese sentido agrega que se debe trabajar con un componente interseccional, porque no solo las mujeres migrantes viven violencia, sino también las autóctonas de esos países. Pero el asunto va más allá cuando de por medio existen otros factores de discriminación como la xenofobia y el racismo, “porque también son víctimas de violencia una mujer negra, una mujer con discapacidad, y esas categorías te van exponiendo a mayor vulnerabilidad”.
Otra situación común que viven las mujeres migrantes, se da cuando las mismas leyes de los países donde residen no les favorecen porque la xenofobia y el machismo están institucionalizados, por eso las mujeres que viven violencia también temen acudir en busca de ayuda institucional.
Uno de los mayores temores es que les quiten a sus hijos, porque “se han dado casos en los que mujeres migrantes han llegado a pedir ayuda y las han despojado de sus hijos, y ellos terminan en un centro para menores.”
A criterio de Guevara, estas cosas suceden porque no existe un abordaje realmente integral que considere en todas sus dimensiones la situación de las mujeres migrantes, “el ser migrante, refugiada o exiliada, te ubica en una nueva vulnerabilidad frente a la violencia machista, y lo que se debe hacer ante esto, no es tarea solo del Estado, es también de la sociedad civil, de los medios de comunicación y también, al final de cuentas, de las familias”.
La ruta de acceso a la justicia, el caso de España
En relación al acceso a la justicia de mujeres migrantes víctimas de violencia machista, Guevara considera que lo sinuoso o no del camino a recorrer por esa ruta, depende del país donde se esté. La periodista asegura que en el caso de España, donde reside y trabaja con mujeres que viven violencia, sí existe una ruta de acceso a la justicia.
“En la experiencia personal, por el trabajo que realizo en el día a día en España, sí podemos decir que hay un seguimiento, las mujeres sí tienen acceso a la justicia, los casos son judicializados, y sí hay una pena (…) y al agresor no se le libera después de cierto tiempo, sino hasta que cumple su condena” explica.
“Hay un retroceso en los derechos conquistado”
“Lamentablemente ya lo estamos viendo” indica Guevara a la vez que advierte que no solo en Nicaragua sino también en los diferentes países donde las mujeres nicaragüenses son víctimas de violencia, “porque no solo hay que analizar los datos de cuántas mujeres son un caso más de feminicidio, sino también la saña con la que se están cometiendo estos delitos. La saña cada vez es mayor” advierte.
La periodista feminista considera que el retroceso que se está teniendo en materia de derechos, “se va a ver reflejado totalmente en los cuerpos y en la vida de las mujeres y de las disidencias sexuales, porque también los transfemicidios cada vez son con más saña, con más violencia, vemos más casos” señala mientras agrega que hay países donde hay más registros de casos y que no se hace nada más allá de la denuncia.
Los tres escenarios de la violencia: El hogar, la comunidad y el Estado
La Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará, en su artículo 2 define la violencia contra la mujer.
Dicho artículo explica que la que violencia contra las mujeres, la que incluye la violencia física, sexual y psicológica, se manifiesta en tres dimensiones o ámbitos.
La primera dimensión es la que “tienen lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual”.
La segunda dimensión es la comunidad, en esta se manifiesta cuando dicha violencia es perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar.
El tercer escenario o ámbito, está referida al Estado y su responsabilidad, sea esta por acción u omisión. En este sentido la Convención refiere que en esta dimensión la violencia se da cuando es “perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra”.